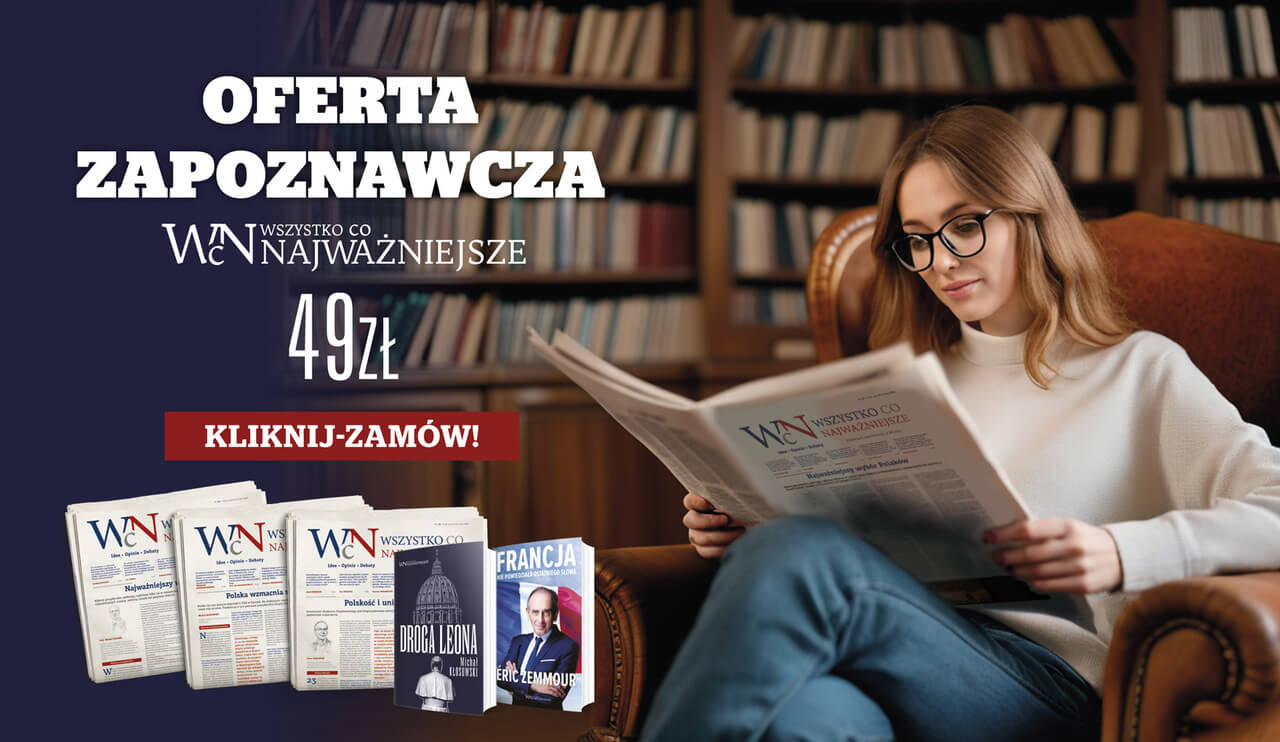Balada
Balada
La Balada en fa menor, considerada como la cumbre del género, se convierte, gracias a sus referencias a la tradición y al marcar el camino a las generaciones posteriores de creadores, gracias a su objetividad y a su expresión a la vez extremadamente personal, en la quintaesencia del sincretismo, en un símbolo específico de la percepción romántica del mundo y, al mismo tiempo, en un mensaje atemporal comprensible e interpretado creativamente hasta hoy, escribe Artur SZKLENER
«Una historia, basada en acontecimientos de la vida cotidiana o en hazañas caballerescas, animada por la singularidad del mundo romántico, cantada con tono melancólico, en un estilo serio, con expresiones sencillas y naturales»[1]. Es difícil encontrar una descripción mejor y más concisa del género que estas palabras de Adam Mickiewicz, recogidas en el prólogo de Baladas y romances, un volumen de poesía cuya publicación en 1822 se considera el inicio simbólico del romanticismo polaco.
Mickiewicz recurrió al género de la balada en una nueva forma romántica, y no por casualidad. De este modo, se inscribió en la corriente marcada por gigantes de la pluma como Bürger, Schiller o Goethe. Pero la nueva balada también resultaba tentadora por lo que más fascinaba a la joven generación de creadores: el aura de misterio, la fusión entre el mundo real y el mundo de los cuentos de hadas, el carácter popular, con personajes expresivos, una trama simplificada, los conflictos principales llenos de dramatismo y, por último, un sincretismo peculiar de épica, lírica, drama, imágenes expresivas… y música. La referencia a los prototipos del género del siglo XIII reforzaba aún más el contexto cultural, mediante las asociaciones con monumentos ya cubiertos por una gruesa capa de musgo, conceptos y actitudes de carácter topoi, con la moralidad popular y la visión del mundo.
En el ambiente de romanticismo así entendido creció en Varsovia Fryderyk Chopin, rodeado no solo de buenos compositores (con Elsner al frente), dinámicos editores de partituras y constructores de pianos, así como de la ópera, que florecía en aquella época, sino también de poetas de la nueva ola, como Witwicki u Odyniec. Ya de niño era conocido por su afición a improvisar escenas épicas al piano. Especialmente en círculos íntimos, entre amigos, organizaba para sus compañeros —los alumnos nobles que estudiaban en la pensión de su padre— las sesiones en las que la narrativa y su creciente maestría pianística se entremezclaban con un sentido del humor juguetón y una vitalidad juvenil y espontánea.
Este rasgo épico cobrará tanta importancia en la obra de Chopin que, al alejarse de los modelos clásicos y brillantes, visibles en sus primeras composiciones de Varsovia (especialmente con orquesta), recurrirá precisamente al género de la balada, creando la primera variante completamente desprovista de palabras. Parece que las baladas, además de estar naturalmente arraigadas en el contexto cultural que rodeaba al joven Chopin, fueron también una respuesta a la presión para que, ante el fracaso del Levantamiento de Noviembre y la catástrofe de la soberanía polaca, escribiera óperas patrióticas. Al llegar a París en 1831, tras meses de solitarias noches «martilleando el piano» en Viena [2], Chopin ya era lo suficientemente maduro y consciente de sí mismo como para distinguir perfectamente entre su fascinación por la ópera y la voz de las cantantes, su inclinación por crear formas narrativas llenas de emoción, su habilidad para convertir las historias en sonidos, y sus preferencias profesionales como compositor. Sabía que mediante el lenguaje universal de la música transmitiría más, más profundamente, más ampliamente.
Probablemente, en ese momento ya tenía esbozados tanto la primera balada como el primer scherzo, otro género romántico que él mismo reinventó, llevando el concepto beethoveniano de «broma musical» dramatizada (scherzo significa literalmente «broma») a un extremo casi diabólico de contrastes. Sabía que su fuerza residía en la exploración del piano como una especie de cosmos musical, que ya en aquella época ofrecía la posibilidad de imitar no solo la lírica y la dramaturgia de la voz, sino también toda una orquesta. Sabía que su sensibilidad y su forma de escuchar le llevaban a la síntesis y la sublimación, a una especie de economía de la expresión y a la universalización del lenguaje musical. Y en este contexto, al igual que la balada literaria era en cierta medida el equivalente del drama, la balada de Chopin era el equivalente de la ópera. En ambos casos, la concisión va acompañada de la expresividad, y la fuerza de las emociones se ve reforzada por la claridad del mensaje.
Las baladas de Chopin
No parece casualidad que Chopin, tan reacio a revelar cualquier detalle sobre el origen de sus propias composiciones, durante su visita a Robert Schumann en 1836, justo antes de publicar la primera de sus cuatro baladas, la Balada en sol menor, mencionara las baladas de Mickiewicz como fuente de inspiración. Schumann registró otro detalle de aquella visita: tanto a él como al propio Chopin, esta composición les resultaba especialmente cercana, y recordemos que fue Schumann quien descubrió al mundo el genio de su coetáneo de Varsovia, conocía perfectamente sus sucesivas obras, para con el tiempo comprender cada vez menos su individual y a la vez revolucionaria trayectoria de transformación de la música. Sin embargo, las baladas despertaron en él un gran entusiasmo cuando se convirtió en el destinatario de la dedicatoria de la segunda, en fa mayor, y anotó: «El poeta podría encontrar fácilmente las palabras para su música; conmueve hasta lo más profundo» [3].
Chopin no solo decidió abandonar el texto, sino que desde la Edad Media estaba tan estrechamente integrado en el género de la balada musical que los editores en Alemania e Inglaterra, al anunciar nuevas obras, explicaban que serían baladas sin letra. Como era su costumbre, tampoco les dio ningún título programático que pudiera sugerir su relación con obras literarias concretas. Por lo tanto, parece que las inspiraciones mencionadas a Schumann por los textos de Mickiewicz eran de carácter general, relacionadas con una atmósfera específica, un tipo de narración o la expresividad de la dramaturgia. A pesar de que se intentó asignar cada una de las baladas de Chopin a los poemas de Mickiewicz, estas asignaciones no fueron aceptadas ni por los musicólogos ni por los melómanos. Solo la estructura musical de la Balada en fa mayor, con sus dos temas extremadamente diferentes desde el principio, su inusual disposición tonal (el segundo tema, «salvaje» en su dinamismo, se mantiene en la tonalidad de la , lo que no se ajusta a las convenciones) y el innovador final de la obra en la tonalidad del segundo tema (en lugar de en la tonalidad principal), presenta ciertas analogías con la estructura de la balada Switez de Mickiewicz, pero estas analogías parecen de naturaleza tan general que sería difícil defender la tesis de una representación consciente del texto mediante la música.
La balada literaria, gracias a su regularidad rítmica, su peculiar melodiosidad y su estructura formal —por ejemplo, la presencia de estribillos—, es uno de los géneros más «musicales», aunque carezca de música en sentido estricto. Por su parte, Chopin incorpora en sus baladas una serie de características del lenguaje, tanto en la forma de dar forma al material, en sus características rítmicas, como en la expresividad emocional. Cada una de sus cuatro baladas tiene una estructura y una dramaturgia ligeramente diferentes, en cada una se transforma el material musical de una manera diferente, pero en todas ellas el clímax máximo aparece solo en los últimos compases. No se trata de la distribución dramática típica de las composiciones musicales de la época, en las que, por regla general, el clímax principal se producía en torno a la proporción áurea de la forma, y la última fase de la composición tenía como objetivo resolver los conflictos (entre otras cosas, armonizar la tonalidad de los temas con la tonalidad principal) y apagar en cierta medida las emociones. Por esta razón, a menudo se señalan las características arqueadas de las formas musicales clásicas. En las baladas de Chopin, la búsqueda de la culminación al final de la pieza, a pesar de las fluctuaciones de tensión a lo largo de la misma, es tan característica que a menudo se utiliza el término «forma balada» para referirse a este tipo de estructura musical.
Lo que es especialmente importante es que, en cada una de sus baladas, los temas se someten a transformaciones que cambian su carácter, lo que constituye uno de los recursos más poderosos de la narrativa musical en las obras instrumentales. Los oyentes tienden a humanizar los pensamientos musicales y, en el momento en que se produce un cambio de carácter, se produce una especie de animación o incluso personificación del tema, como resultado de lo cual sus transformaciones se perciben como cambios en el propio personaje que crean una historia. El desarrollo de temas musicales tiene una larga tradición, que se exploró de manera especial en el Barroco, en las llamadas variaciones ostinatas, en las que una fórmula fija repetida muchas veces en la voz grave iba acompañada de desarrollos melódicos cada vez más atrevidos, a menudo improvisados.
Sin embargo, estas transformaciones tenían como objetivo principal mostrar las posibilidades del instrumento y la maestría del intérprete, exploraban los recursos y efectos que se podían obtener, y los cambios de carácter eran más bien el resultado de los cambios musicales aplicados. En el romanticismo se comenzó a explorar las posibilidades de transformar el carácter de los temas con fines expresivos, como forma de construir la narrativa musical, y Chopin se convirtió en uno de los precursores de esta tendencia en sus baladas. Ya en la Balada en sol menor, el primer tema, inicialmente tranquilo, casi indiferente, adquiere con el tiempo características dramáticas o incluso trágicas, y el segundo tema, extremadamente cantilenal, se transforma en una especie de apoteosis.
Esta transformación del segundo tema se convierte en una característica distintiva de las baladas de Chopin, aunque en la ya mencionada segunda balada, en fa mayor, el segundo tema absorbe en cierto modo al primero, lo que puede ser un paralelismo metafórico del hundimiento de una ciudad indefensa bajo las aguas del lago frente a la invasión bárbara de las tropas rusas. Sin embargo, independientemente de las posibles connotaciones literarias, estas transformaciones integradas en la forma musical le confieren características narrativas y aumentan la sugerencia de la expresión artística sin necesidad de utilizar palabras.
Otro rasgo importante que distingue las baladas de Chopin es la forma en que organiza el material musical y sus acentos. En primer lugar, el compositor utiliza un compás compuesto (6/8 o 6/4), lo que asemeja sus temas a la rítmica de las canciones. No es casualidad que la idílica Laura i Filon de Karpiński («Ya ha pasado un mes, los perros se han dormido | Y algo aplaude detrás del bosque») se mantenga precisamente en 6/8, y así la escribió Chopin en su popurrí juvenil, Fantasía sobre temas polacos. El poema utiliza la llamada estrofa stanisławowska (con una disposición alterna de sílabas 10 + 8), que Mickiewicz también utilizó en sus baladas, entre otras, en una de las más famosas, Switezianka («¿Qué chico tan guapo y joven es ese? | ¿Quién es esa doncella que está a su lado?»), o en el romance Dudarz. En las obras de Mickiewicz también aparece una variante ampliada de esta estrofa (11 + 8, por ejemplo, en las baladas Switez o El regreso del padre). Estas similitudes indican una estrecha relación entre la métrica musical elegida y los textos de las baladas literarias. La métrica permite agrupar los sonidos en varios niveles y darles forma a partir de sílabas, palabras, versos o estrofas en un poema, y el número de unidades en un compás permite distribuir el texto de tal manera que la estrofa se corresponda con un periodo musical. El segundo recurso métrico es el uso de pies básicos, como el yambo o el troqueo, que aparecen en los temas clave de todas las baladas de Chopin, determinando a menudo su esencia musical, como en el primer tema de la Balada en fa mayor o el segundo de la Balada en la bemol mayor, donde la melodía aparece gradualmente, tras la resonancia de ritmos regulares en los mismos sonidos. Esto puede entenderse como una especie de arcaización del discurso, aunque en el plano puramente musical, en particular en el armónico, el compositor marca en las baladas las direcciones de la vanguardia romántica. Sin embargo, ante todo, asemeja el ritmo de la música al ritmo del habla. El tercer recurso es la configuración de la melodía, que sugiere preguntas y respuestas, como en el tema principal de la Balada en sol menor. El comienzo idéntico de muchas frases es también una especie de anáfora, que acerca aún más el desarrollo musical a la estructura del poema. Por último, en una perspectiva más amplia, Chopin parece difuminar las simetrías, mantener el hilo conductor, transformar plásticamente el material para conseguir la impresión de una narración continua. Y esta combinación —una cierta regularidad a nivel micro y, al mismo tiempo, una continuidad ininterrumpida a nivel macro— parece ser el logro estructural más magistral en la construcción de una historia sin palabras.
Todos estos recursos van acompañados de una expresión musical de las emociones sumamente plástica. Cualquier intento de describir las baladas de Chopin sin utilizar términos con una fuerte carga emocional da la impresión de perder su esencia. Estas emociones, plasmadas de forma muy sugerente, entremezcladas, transformadas y enfrentadas, que siempre conducen a algún tipo de conflicto y a una erupción final, se convierten en la capa más importante de la narrativa de las baladas de Chopin, común y profundamente identificable con su modelo literario.
Ballada en fa menor
Todas las características mencionadas del género se encuentran en la cuarta: Balada en fa menor, op. 52. Compuesta en 1842 en Nohant, en el único hogar verdadero en el extranjero que le creó George Sand en su finca rural, donde, tras la crisis de salud que sufrió en Mallorca y rozar la muerte, Chopin compuso sus obras maestras más valiosas. Es la última balada, aunque la Barcarola en fa sostenido mayor (1845), que culmina este periodo creativo, hace una clara referencia al género.
La balada en fa menor se caracteriza por un rasgo de arcaización aún más profundo que en el caso de otras obras del género. Su tema principal, en su oscilación entre esferas, tiene ciertas características de los temas de Bach, y la polifonía barroca parece armonizar magistralmente con el trabajo clásico de variaciones. La forma de la composición sintetiza las tendencias dramáticas mencionadas anteriormente con la forma de la variación y la estructura arqueada que sugiere la influencia de la forma sonata clásica. El tema principal está sujeto a variaciones, y su gradual densificación del tejido sonoro introduce al oyente en un mundo cada vez más conmovedor y, al mismo tiempo, misterioso. Pero, al igual que en las demás baladas, es el segundo tema, originalmente himnótico, transformado en una especie de apoteosis, el que se convierte en el objetivo de todas las aspiraciones acumuladas gradualmente. Sin embargo, esta apoteosis no pone fin a la obra, y la música que suena después no tiene precedentes ni siquiera en la obra de Chopin.
Relacionada con el material sonoro de los temas solo de forma alusiva, es el apogeo absoluto de una expresión personal extremadamente dramática. Citando a Mieczysław Tomaszewski: «[…] en el momento culminante de la narración de la balada, es imposible encontrar las palabras adecuadas. Esta explosión de pasiones y sentimientos, expresada a través de pasajes oscilantes y acordes saturados de contenido armónico, no tiene parangón. […] Nos encontramos ante la expresión elevada a su máxima potencia, sin rastro de énfasis ni patetismo»[4].
El manuscrito de la Balada en fa menor, presentado en la exposición «La vida romántica. Chopin, Scheffer, Delacroix, Sand», es una fuente especial, ya que ofrece una visión del proceso creativo de Chopin, que en la mayoría de los casos, debido al escaso número de bocetos conservados, solo puede ser objeto de especulaciones más o menos fiables. El manuscrito contiene la primera versión de la obra en forma destinada a la impresión, pero finalmente no publicada. Se trata de una situación excepcional, ya que el compositor intentaba utilizar incluso los manuscritos muy corregidos, enviándolos al editor francés, ya que este le devolvía las pruebas de impresión para que las corrigiera. Sin embargo, en el caso de la Balada, muy probablemente después de haberla terminado, Chopin decidió cambiar el compás de 6/4 a 6/8, lo que imposibilitaba el uso de este manuscrito, ya que habría que reducir todas las valores a la mitad. Así que comenzó a trabajar de nuevo, a pesar de que es bien conocida su aversión por transcribir partituras, y conservó el manuscrito presentado en sus documentos hasta su muerte. El metro original puede sugerir cierta referencia a la primera balada, en sol menor —, que es la única que se mantiene en 6/4, lo que se complementaría con características musicales como la tonalidad menor (las baladas segunda y tercera se mantienen en tonalidades mayores) o la idea de añadir un amplio final dramático a la obra tras la transformación final de los temas principales. Sin embargo, en la última etapa de la revisión, el compositor probablemente temía que, con el material musical así configurado, las interpretaciones pudieran resultar demasiado estáticas. El cambio de compás de negra a corchea no significaba que la pieza debiera tocarse dos veces más rápido. El tempo musical, además de los valores rítmicos, se ve influido por las indicaciones verbales o las marcas del metrónomo, además de que existen ciertas convenciones relativas al tempo de la música en sí, por ejemplo, en las danzas. En la Balada en fa menor, finalmente apareció la indicación «Andante con moto», es decir, a un tempo moderado («Andante» es el tempo de un paseo), pero con movimiento, por lo que Chopin probablemente consideró que la notación en corcheas facilitaría la comprensión de su intención de mantener un cierto impulso. Las corcheas agrupadas de tres en tres bajo la barra, como se escribe el compás 6/8, también hacen referencia, en cierto modo, a la convención de anotar melismas, es decir, fragmentos vocales en los que varias notas corresponden a una sola sílaba del texto. Todos estos argumentos indican que le importaba tanto que el pianista no perdiera precisamente esa fluidez narrativa, que es una característica fundamental de toda balada, que decidió reescribir la partitura.
Tras la muerte de Chopin, su hermana Ludwika Jędrzejewiczowa regaló el manuscrito al compositor checo Josef Dessauer, que formaba parte del círculo de amigos parisinos del compositor (Chopin le dedicó las Polonesas op. 26). Así lo confirma la anotación que figura en la primera página del manuscrito: «p[our] M [.] Des[s]auer», escrita por Ludwika, probablemente en París, durante el desalojo del apartamento de la Place Vendôme 12. Es muy probable que el manuscrito estuviera completo en ese momento o que incluyera una parte mayor que el bifolio (cuatro páginas) conservado hasta nuestros días, que contiene setenta y nueve compases de la obra. El registro original seguramente no terminaba donde termina hoy, ya que la música se interrumpe sin ningún indicio de que el trabajo haya concluido en ese punto. Por otra parte, su excelente estado de conservación indica que Chopin lo conservó con esmero, por lo que no parece probable que se completara antes de su muerte. No hay ninguna información sobre el destino del manuscrito hasta 1933, cuando apareció en una subasta en Lucerna, ya en la forma en que se presenta actualmente.
Fue adquirido por el famoso coleccionista austriaco Rudolf Kallir y, durante la Segunda Guerra Mundial, trasladado a Nueva York, donde fue conservado por sus herederos. En diciembre de 2024, el manuscrito fue adquirido por el Instituto Nacional Fryderyk Chopin y es uno de los objetos más valiosos de la colección del Museo Fryderyk Chopin de Varsovia.
La Balada en fa menor, considerada como la cumbre del género, por sus referencias a la tradición y por marcar el camino a las generaciones posteriores de creadores, por su objetividad en los medios y, al mismo tiempo, por su expresión extremadamente personal, se convierte en la quintaesencia del sincretismo, en un símbolo peculiar de la percepción romántica del mundo y, al mismo tiempo, en un mensaje atemporal, comprensible e interpretado creativamente hasta hoy. Por eso, el manuscrito de la Balada, junto con un objeto radicalmente diferente, que es un testimonio social, humorístico y del entorno —el abanico con caricaturas de Auguste Charpentier y George Sand—, constituyen el eje de la exposición La vida romántica. Como dos máscaras del teatro antiguo, delimitan el espacio entre lo sagrado y lo profano, el espíritu y la materia, el arte y la vida de la que nace. En este espacio se distribuyen las huellas materiales de la obra de destacados artistas que forman un círculo peculiar, en cuyo centro se encuentra un espacio desmaterializado, lleno de la música de la Balada en fa menor de Fryderyk Chopin.
[1] A. Mickiewicz, Poezye Adama Mickiewicza, Wilno 1822, t. I, Przedmowa, p. XL.
[2] Takiego określenia użył Fryderyk Chopin w liście do Jana Matuszyńskiego pisanym w Boże Narodzenie, 26 grudnia 1830 r.
[3] R. Schumann, recenzja dwóch Nokturnów op. 37, Ballady F-dur op. 38 i Walca As-dur op. 42, en: „Neue Zeitschrift für Musik” 15/1841, nr 36 z 2 listopada, p. 141–142.
[4] M. Tomaszewski, cykl audycji Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie, Polskie Radio Program II, tekst po redakcji dostępny w portalu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: https://chopin.nifc. pl/pl/chopin/kompozycja/115